La regeneración de tejidos cardíacos y musculares ha sido uno de los mayores desafíos en la medicina regenerativa. En particular, el corazón humano tiene una capacidad limitada para regenerarse tras un infarto de miocardio o una enfermedad degenerativa. Por otro lado, aunque el tejido muscular esquelético posee una mayor capacidad regenerativa, la reparación efectiva sigue siendo un reto en casos de lesiones severas o enfermedades neuromusculares. En este sentido, en los últimos años, diversos enfoques han sido explorados para promover la regeneración tisular, desde células madre hasta biomateriales y terapias genéticas.
Como se ha mencionado anteriormente, el tejido cardíaco humano tiene una regeneración limitada, lo que conlleva a fibrosis y disfunción miocárdica tras un evento lesivo. En este contexto, las células madre han surgido como una posible solución. Por ejemplo, un estudio realizado por Chong et al. (2020) indicó que los cardiomiocitos derivados de células madre pluripotentes inducidas (iPSC) pueden integrarse en el miocardio dañado y mejorar la función cardíaca. Sin embargo, es importante destacar que estos injertos celulares a menudo presentan baja supervivencia y riesgo de arritmias (Liu et al., 2021).
Asimismo, otro enfoque prometedor ha sido la terapia génica. Investigaciones recientes han explorado la reprogramación directa de fibroblastos en cardiomiocitos funcionales mediante factores de transcripción como GMT (Gata4, Mef2c y Tbx5). En este sentido, Zhao et al. (2022) demostraron que esta estrategia puede inducir la regeneración cardíaca en modelos animales. No obstante, su aplicación clínica aún enfrenta desafíos de seguridad y eficiencia. Por otra parte, la bioingeniería de tejidos también ha ganado atención, particularmente con el uso de andamios biocompatibles para promover la regeneración celular. Un estudio de Mathur et al. (2023) evaluó el uso de biomateriales basados en colágeno para soportar la diferenciación de cardiomiocitos, mostrando una mejora en la contracción miocárdica. Sin embargo, la integración a largo plazo sigue siendo un desafío significativo.

A diferencia del corazón, el músculo esquelético posee una capacidad regenerativa intrínseca gracias a las células satélite, que pueden activarse tras una lesión. Sin embargo, en patologías como la distrofia muscular de Duchenne (DMD), esta capacidad es insuficiente. En consecuencia, en los últimos años, se han desarrollado estrategias para mejorar la regeneración muscular mediante terapia celular y edición genética.
En este contexto, los ensayos con células madre mesenquimales han mostrado resultados prometedores. Un metaanálisis de Verma et al. (2021) reveló que estas células pueden modular la inflamación y promover la regeneración en modelos de distrofia muscular. No obstante, es importante considerar que la baja tasa de diferenciación hacia músculo funcional limita su eficacia.
Te podría interesar: Así es la depresión en los adultos mayores
Por otro lado, la edición genética mediante CRISPR-Cas9 ha abierto una nueva era en la medicina regenerativa. En un estudio innovador, Xu et al. (2022) utilizaron CRISPR para corregir mutaciones en el gen DMD en modelos animales, lo que restauró parcialmente la función muscular. A pesar de estos avances, la aplicación clínica enfrenta obstáculos relacionados con la seguridad y la entrega eficiente de los componentes de edición genética.
Si bien los avances en regeneración tisular han sido notables, existen opiniones encontradas sobre la aplicabilidad de estas terapias en humanos. Por un lado, algunos expertos argumentan que la terapia con células madre y la bioingeniería podrían ofrecer soluciones definitivas en el futuro (Anderson et al., 2024). Por otro lado, otros sostienen que los problemas de inmunogenicidad y eficacia limitan su aplicación clínica (Smith et al., 2023).
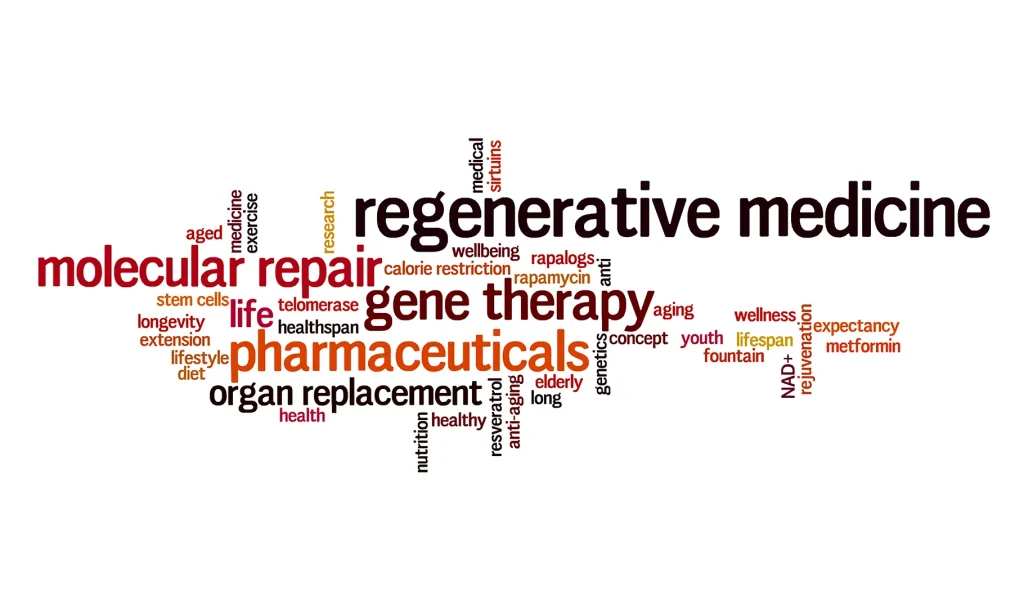
Además, el costo y la accesibilidad de estas terapias representan un obstáculo significativo. En efecto, las técnicas avanzadas, como la reprogramación celular y la edición genética, requieren una infraestructura especializada y una inversión considerable, lo que podría restringir su disponibilidad a centros médicos altamente desarrollados (González et al., 2023).
Este aspecto plantea preocupaciones éticas sobre la equidad en el acceso a tratamientos de vanguardia.
Asimismo, otro debate crucial gira en torno a la seguridad a largo plazo de estos tratamientos. Aunque los estudios preclínicos han mostrado resultados alentadores, aún no se dispone de datos suficientes sobre sus efectos adversos en humanos a largo plazo. De hecho, investigaciones recientes han identificado posibles riesgos de mutaciones no deseadas en terapias basadas en CRISPR, lo que podría generar complicaciones imprevistas (Rodríguez et al., 2024).
En conclusión, el desarrollo de terapias personalizadas basadas en medicina regenerativa podría marcar una revolución en el tratamiento de enfermedades degenerativas. Sin embargo, sigue siendo incierto si la combinación de células madre, edición genética y biomateriales podrá garantizar una regeneración completa y funcional sin efectos secundarios adversos. Aún queda por resolver la gran interrogante: ¿será posible lograr una regeneración completa y funcional de los tejidos cardíacos y musculares en los próximos años?
Escrito por: MSc. Daniel Herrera Albán, Docente/Coordinador de Laboratorios y Clínica de Simulación, Ciencias de la Salud y Bienestar Humano; y Paula Sofía Padilla Torres, estudiante de Medicina, Universidad Indoamérica.










