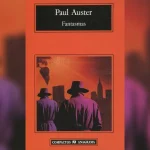Dedico esta reseña a los volcanes, a las ballenas y a los colibrís.
Chamanes eléctricos es una erupción de volcán, es el llanto de los lagrimales de la Tierra.
Mónica, no eres una mujer, eres chamana. Tienes el poder de conjurar, a través de la palabra, la magia más potente y verdadera: la literatura, espacio ritual -como la música o el baile- para resistir la violencia de la vida y la angustia de la muerte que se avecina silenciosa. “Chamanes Eléctricos en la Fiesta del Sol” es la más reciente novela de la guayaquileña Mónica Ojeda, publicada en 2024 bajo el sello editorial del grupo Penguin Random House.
La obra, ampliamente aplaudida por sus lectores, narra las travesías de un grupo de jóvenes en el festival: “Ruido Solar”. El Ruido, es una liturgia de música experimental: ocho días y siete noches de sonidos híbridos, neochamánicos y de inspiración andina.
Un viaje alucinante que congrega cientos de espectadores a los pies de un volcán distinto cada año; en esta edición, el Apu que cobijó el trance festivo fue el Chimborazo. En torno a esta catarsis, Ojeda nos presenta las visiones, motivaciones, miedos y anhelos de algunos de sus asistentes.
La obra se divide en 7 apartados; pero en su estructura, se pueden identificar 3 partes:
1) los testimonios de los asistentes, narrados en primera persona de manera polifónica;
2) los textos de los Cuadernos del Bosque Alto; y,
3) los cantos de las cantoras. Revisemos a cada una de estos momentos e identifiquemos algunos de los elementos claves de esta majestuosa, inolvidable y poderosa novela.
1) Las partes I, III, V y VII corresponden a las vivencias narradas, más que escritas, por algunos de los asistentes del “Ruido”. Así surgen las voces narrativas, en una experiencia cercana al flujo de conciencia, de Noelia, Mario, Pamela y Pedro. Cada voz tiene sus características únicas e individuales. A su vez, cada personaje está acompañado por otros, quienes no “hablan”, es decir, no escriben sus testimonios; pero que rodean, acompañan y posibilitan la voz en cuestión. En otras palabras, son 4 los personajes que recogen sus relatos; pero son varios quienes acompañan a estos 4.
Estos acompañantes están silenciados, se omite deliberadamente estas voces, para dar espacio a la intriga, al misterio, para no contarlo todo; pues Ojeda, es una maestra en ocultar más que en revelar. La autora, en efecto, consigue una textura que evoca; pero que no nombra, que invoca; pero que no devela. Así Noa, silenciada, es la mejor amiga de Noelia, quien habla; juntas escapan del litoral buscando refugio en los Andes frente la violencia criminal que pulula en la urbe. Adriana y Julián, silenciados, acompañan a Mario, quien relata.
Ellos son intérpretes de Diablohuma, personaje ritual del folklore ecuatoriano, que consiste en un disfraz que lleva zamarro, camisa y una careta con cachos y doble rostro; puesto que es la personificación del bien y del mal, del día y la noche, de la vida y la muerte, de lo sagrado y lo profano. Como conjunto de baile, ellos buscan la ritualidad del personaje, que funge como guía espiritual y/o guerrero en las Fiestas del Sol o Inti Raymi.

Pamela, quien relata, es la compañera de Fabio, silenciado. Ellos son músicos que atraen los sonidos primigenios; quiero decir los sonidos que se producían/producen con instrumentos elaborados de forma manual/artesanal. Instrumentos musicales que llevan en su ser la sustancia animal: el cuero o los huesos, y que permite la vida del instrumento, después de la muerte del animal.
Pedro, quien relata, está profundamente enamorado de Carla, su acompañante silenciada. Él tiene la costumbre de recoger piedras y meteoritos para tallarlos y encontrar en su sonido las voces del universo. Ella observa el cielo a través del telescopio, lee vasta literatura; pero también revistas de ciencia y artículos científicos. Ambos conforman el grupo de tecnocumbia espacial: “Hanan Pacha”. Su sonido utiliza frecuencias espaciales, sonidos astronómicos, computadoras viejas y poesía, para crear temas como: “La venada plutoniana” o el tecnoyraví “Llanto Fósil”.
Los lectores seguimos el festival a través de estos y otros personajes entre los que destacan el Poeta y las Cantoras. El poeta es una especie de chamán Puruwá que trastoca y motiva a los demás a través de la palabra, casi siempre está borracho o bajo los efectos de otras sustancias. Las cantoras son mujeres trashumantes, mitad mujeres, mitad arpías; sirenas que atrapan con su voz a quienes escuchan dementes y alucinados las estrofas de unos cantos que son ternura y esperanza, miedo y deflagración.
Conocemos las peripecias de todos estos personajes a través de una polifonía compuesta por las 4 voces mencionadas con antelación: Noelia, Mario, Pamela y Pedro. Una tras otra, las voces van tomando lugar para contar sus hazañas y caídas; se intercalan con destreza de modo que no se puede identificar la voz autoral (la de Mónica), lo que demuestra una soberbia construcción de personajes.
Noelia es la mejor amiga de Noa, son paz y refugio, abrigo y seguridad. Se aventuran al Ruido, como si fuera una ruta de escape a la violencia familiar y criminal: los asesinatos pululan en las calles, mientras la casa se llena de maltrato y/o abandono. Justamente, el padre de Noa la abandonó hace años; ahora ella lo busca en la montaña, en medio del concierto y de los desaparecidos.
Te podría interesar: El mundo andino de José María Arguedas
Se cuenta que uno de los enigmas del Ruido es su magnetismo: son muchas las personas que fueron al festival para no retornar jamás, que amparados por la música y el baile confundieron sus caminos hasta recuperar la conexión con la Pacha. Y entonces se convirtieron en salvajes, dejaron familias y ciudades para perderse entre valles y cráteres, entre montañas y cascadas, entre soles y tormentas.

Se dice que cada año los desaparecidos retornan al Ruido para llevarse a nuevos integrantes a sus comunas andinas. Noelia no comparte el afán místico de los demás por encontrar lo sagrado en la música o en el baile, ella busca un refugio, quiere cuidar a su amiga; sin recordar que quien más cuida es quien más necesita que lo cuiden.
Mario es un Aya Huma, cabeza de diablo o de espíritu. Mario sabe que su ser guarda violencia, que su furia es inasible y que su ira lo aleja de las personas. Él baila para conciliar sus energías, para dominar al lado malvado y oscuro de su existencia, para contrarrestar la violencia. Baila porque no se puede alcanzar lo eterno; pero se puede bailar para alcanzar lo divino. Mario zapatea como si la vida se fuera en ello.
Mario encarna el palpitar sonoro de la Tierra para conciliar sus propias energías y las del universo. Sus compañeros son menos ritualistas, disfrutan más del juego del cuerpo y de la catarsis psicológica, que libera; pero no encadena como la sacralidad. Pamela está embarazada; lleva a su hije al Ruido para despedirse, antes de extirparlo de su cuerpo. Pamela no está atada a ninguna persona; pero está vinculada a la música. La música es vibración, todo resuena alrededor.
Blog Quote: Ella existe a través del prisma de sus canciones y artistas favoritos, en su narración afloran Nina Simone, Tim Buckley, Nick Cave y los Jaivas -por citar unos cuantos; recomiendo escuchar la impresionante lista de canciones recogida por Ojeda en Spotify:
Pedro despierta sonidos espectrales a través de combinaciones tecnológicas astronómicas imposibles.
Pedro está enamorado de Carla y juntos convierten poemas en ritmos, en canciones híbridas que anuncian la única manera de resistir: bailar y escribir, cantar y danzar.
2) Los textos de los Cuadernos del Bosque Alto, corresponden a las partes II, IV y VI. Son fragmentos de un diario escrito por el padre de Noa. Él la abandonó, después de abrazar el cadáver de una llama; al descubrirse incapaz de amar a su hija. El estilo en esta parte es distinto a las voces testimoniales. Mientras las voces relatan, es decir, se transcriben en la bisagra de la oralidad y la escritura; el diario se plasma como texto escrito.

Así, se produce la paradoja: la palabra hablada rompe el silencio; pero la escrita lo conserva. Este escritor es un personaje que vive en el margen de la sociedad, que se relaciona mejor con la naturaleza y con los animales que con las otras personas. Es un habitante de los Andes conflictuado por sus recuerdos de una madre voladora; quiero decir, mitad humana, mitad pájaro; mitad animal, mitad bruja. Su madre disecaba animales para convertirlos en homúnculos, en sirenas andinas, en ballenas aladas, en aves que reptan y reptiles que vuelan. Su madre llevaba un cancionero para cantar como los pájaros.
Su madre, como todos, se rendía ante la angustia del paso del tiempo; resistía desde la sacralidad de la montaña y sus habitantes. Sin embargo, el escritor/padre, intentó escapar de la montaña, solo para volver a ella, dando la espalda a la violencia citadina; pero negándose al cariño de su esposa y de su hija, quien lo esperó por años.
Aunque la redacción de este diario sea magistral y contenga pasajes que impactan al lector, tamizados por el gótico andino; la crítica parece estancarse en la idea de “empatizar” con el padre. Creo que es una limitación de los lectores, pues no nos acercamos a las obras para empatizar con sus personajes; sino para descubrir las diversas dimensiones de lo humano. Siendo una de estas facetas, el desamor, quizá una de las que ocultamos porque nos cuestiona. ¿Es natural el amor de un padre o una madre, o es una construcción social?
Este personaje ambivalente da cuenta de lo que no queremos advertir: la paternidad/maternidad no condiciona u obliga al cariño. Mónica lo sabe, por esos sus obras revelan las costuras familiares desde la abyección, desde un extremo que tensa lo cotidiano para demostrar que lo humano es flexible, maleable y no tiene límites.
En estas circunstancias, casi siempre huimos de nuestras sombras; sin embargo, este personaje las asume. Más allá de pensar que este personaje es execrable, me parece útil verificar como los lectores podemos ser absorbidos por nuestros demonios en un instante de debilidad.
Y si el afecto es frágil, y lo fingimos para protegerlo, y “si somos inconscientes de todas las veces que falseamos lo que sentimos solo para ver si el amor nos nace”; quizá es porque el cariño es un vínculo que debemos cuidar, y que no siempre lo hacemos, dejando morir lo que sembramos. Al fin y al cabo, ¿no es lo mismo quedarse que irse? Al fin y al cabo, la violencia, la angustia, el tiempo y la muerte, siempre nos alcanzan, en esta carrera que, sin duda, vamos a perder.
3) Los cantos de las cantoras están intercalados entre las partes anteriores. Son 3 canciones/poesías/conjuros que refieren a los cóndores, a las montañas y al tiempo. Son experiencias delirantes que trastocan a los asistentes del Ruido, convocándoles para desaparecer.

Así, las cantoras, el poeta, los diablohumas y los personajes que narran, así como sus acompañantes silenciados, acuden al Kapak Urku, al cráter del Altar para invocar, a través de la música, la danza y los enteógenos, a los dioses tutelares del Ande: al gran Pachacamac, y al sol; durante el Inti Raimy. Aquí se produce la transfiguración final, pues Noa, como su abuela, se convirtió en trashumante: mitad yegua, mitad mujer; mitad animal, mitad arpía. Y una vez más, la danza, el baile y la escritura son los únicos artefactos para resistir a la violencia criminal y a la furia de la naturaleza, desatada en erupciones y terremotos.
Asimismo, Mónica es una voladora, cíclope que se asoma a nuestros libreros para convocar nuestros más profundos y terribles miedos; para revelarnos que estos Andes que nos cobijan son aterradores, que su fuerza está más allá de lo humano, que son salvajes e impredecibles. Mónica trashumante mitad escritora, mitad volcán, demuestra una vez más su genialidad a la hora de contar historias que permiten reflexionar sobre el lado más oscuro de nuestra humanidad.
Y una vez más, nos revela otra cara del miedo. Una que se conecta tanto con su país natal (y con sus lectores ecuatorianes) como con el movimiento literario internacional. Así, Ojeda consigue la vieja máxima: “describe bien tu pueblo y describirás al mundo”.
Para finalizar, la lectura de esta novela es una experiencia artística total, que nos lleva a la música, al baile, al ritmo, al canto, a la textualidad, conviene leerla con música, bailando, cantando, resistiendo esta violencia criminal y esta angustia existencial que nos cobija en este Ecuador Andino. Gracias Mónica, por legar a la humanidad un retrato de esta época que, sin duda alguna, perdurará en el canon literario y en el gusto de los lectores. No esperen mucho para leer Chamanes, es una erupción de volcán.
¿Te gustó esta reseña?, ¡esperamos tu like!
Escrito por Fernando Endara.
Docente de Lenguaje y Comunicación, Universidad Indoamérica.
Instagram: @fer_libros.